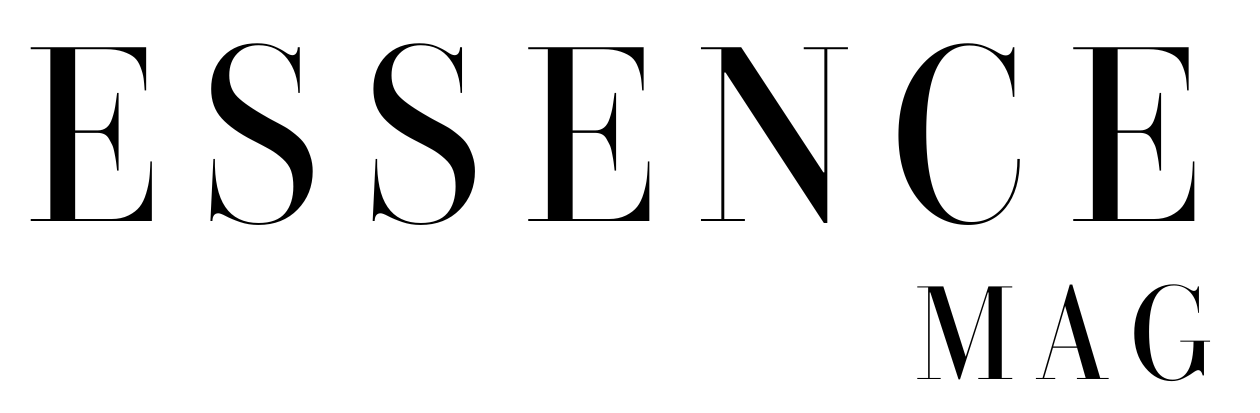En El jardín dormido, Carla Gracia construye un universo donde las flores y los jardines no son meros decorados, sino voces que susurran, curan y guían. La novela surge de una premisa casi iniciática: despertar un jardín para despertar una vida, un viaje donde la memoria familiar, el duelo y la introspección se encuentran con la naturaleza como protagonista absoluta. Con un estilo sensorial y profundamente emocional, la autora convierte cada planta en un personaje, cada flor en un espejo de lo que los protagonistas aún no saben nombrar, invitando al lector a detenerse y mirar su propio jardín interno.
El jardín dormido nace de una premisa casi iniciática: despertar un jardín para poder despertar una vida. ¿En qué momento comprendiste que la naturaleza no iba a ser solo escenario, sino el verdadero lenguaje de la novela? Durante mi doctorado en Bath aprendí algo que ha marcado profundamente mi forma de escribir: la lengua no son solo palabras, es la mirada que tenemos sobre el mundo. En la tradición anglosajona, por ejemplo, existe cierto pudor a la hora de utilizar metáforas ligadas a las sensaciones físicas o emocionales más directas; en cambio, se recurre a la naturaleza, a los animales, a aquello que ocurre fuera, para mostrar el estado interior de los personajes. Creo que fue allí —y también a través de la lectura de grandes maestros y maestras— donde comprendí que el espacio no es nunca neutral. Con Mercè Rodoreda y su Mirall trencat; con Jane Austen y Mansfield Park; con Charles Dickens y La casa desolada, con Emily Brönte y Cumbres borrascosas; o con Cortázar y La casa tomada, el espacio es siempre una representación del mundo emocional de los personajes, pero también una forma de entender la realidad. En El jardín dormido, las plantas dicen lo que los personajes todavía no saben nombrar. La naturaleza tiene su propio ritmo, su propia memoria, y acompaña a Iris en ese proceso de despertar interior. El jardín no es un decorado: es una manera de escuchar la vida cuando todo lo demás hace demasiado ruido.
Iris huye de una vida correcta pero vacía y se instala en un lugar detenido en el tiempo. ¿Crees que, como sociedad, hemos olvidado la importancia de los espacios donde el tiempo se ralentiza? Vivimos en una cultura que confunde movimiento con sentido. Espacios como el que encuentra Iris —detenidos en el tiempo, aparentemente improductivos— nos incomodan porque nos obligan a estar con nosotros mismos. Creo que, como sociedad, hemos perdido la relación con esos lugares donde no pasa “nada”, pero donde en realidad pasa lo importante: pensar, recordar, sentir. El jardín es una resistencia silenciosa frente a la prisa. Como sociedad tenemos una urgencia de lugares lentos.
El duelo atraviesa la novela de forma silenciosa pero constante. ¿Cómo se escribe sobre la culpa y la pérdida sin caer en el dramatismo, dejando que sea el lector quien complete los silencios? El duelo, para mí, no grita: susurra. Quería huir del dramatismo explícito porque la pérdida real casi nunca se expresa en grandes gestos, sino en pequeños desajustes cotidianos. Al escribir, confié mucho en el silencio, en lo que queda suspendido entre frases. El lector es inteligente y sensible; no hace falta decirlo todo. A veces, lo más honesto es dejar espacio para que complete la herida con su propia experiencia.
Cada capítulo lleva el nombre de una flor, acompañada de una descripción poética y una ilustración tuya. ¿Fue primero la historia o el jardín? ¿Escribías como novelista o como jardinera? Fue un diálogo constante. A veces escribía como novelista; otras, claramente como jardinera. Había días en que una flor marcaba el rumbo emocional del capítulo, y otros en que la historia pedía una planta concreta para sostenerla. El jardín crecía a la vez que la novela. No ilustré después: dibujar era otra forma de escribir, más lenta, más corporal. Creo que la creación no se puede distinguir, surge todo del mismo corazón, de la misma necesidad de ser.
Las flores en tu libro no decoran: hablan, advierten, curan. ¿Qué flor te ha acompañado más íntimamente durante el proceso de escritura de esta novela? No fue una sola flor, sino muchas, y cada una llegó en el momento exacto en que la necesitaba. El iris estuvo ahí como promesa, pero no caminó sola. La pasiflora me acompañó cuando debía aprender a esperar y a observar sin intervenir, confiando en procesos que no se aceleran por voluntad. La ortiga apareció cuando tuve que aceptar —e incluso querer— las partes más dolorosas de mí misma y de la vida, entendiendo que lo que pica también protege. El eléboro me enseñó a no huir de las sombras, a descender a ellas con respeto, sabiendo que también allí hay belleza y verdad. Y la consuelda llegó como un abrazo: cuando necesitaba suavidad, palabras de ternura y esperanza. La naturaleza es profundamente sabia y no está separada de nosotros. No debemos observarla desde fuera: formamos parte de ella. Por eso, ir al jardín o a la naturaleza no es salir del mundo, es entrar en nosotros.
La Casa del Olvido guarda secretos familiares, violencias silenciadas y memorias enterradas. ¿Crees que todas las familias tienen su propio jardín dormido esperando ser despertado? Creo que sí. Todas las familias tienen zonas que no se nombran, dolores que se heredan sin palabras. La Casa del Olvido es un símbolo de eso: de lo que se tapa para sobrevivir, pero que acaba pidiendo ser mirado. Los jardines dormidos existen porque alguien, en algún momento, decidió no remover la tierra. Todas las familias esconden algo bajo tierra. Pero la memoria, como las raíces, siempre acaba buscando luz.
La relación entre Iris y Marc huye del arquetipo del amor que salva. ¿Era importante para ti proponer una idea del amor basada en el reconocimiento y no en la redención? Era fundamental huir del mito del amor redentor. Iris no necesita ser salvada; necesita ser vista. La relación con Marc se basa en el reconocimiento mutuo, en caminar al lado del otro sin prometer soluciones. Me interesaba mucho proponer un amor adulto, imperfecto, que no borra las heridas, pero tampoco las utiliza como excusa para quedarse. Un amor que no salva, que acompaña.
En tu propia vida, la pintura de flores fue un camino de sanación tras el diagnóstico de autismo de tu hijo. ¿Qué te enseñaron las plantas en ese momento que luego trasladaras a la escritura? Cuando llegó el diagnóstico de mi hijo, pintar flores fue una forma de respirar. Las plantas me enseñaron que los procesos no se pueden forzar, que cada ser tiene su propio ritmo y que crecer no siempre es visible desde fuera. Aprendí a observar sin juzgar, a acompañar sin invadir, a que todo, incluso las plantas marchitas y el barbecho, es parte de la vida. Todo eso pasó junto con la escritura, casi sin darme cuenta.
El jardín dormido dialoga con una tradición literaria femenina —victoriana, gótica, botánica—. ¿Te sientes parte de un linaje de mujeres que han usado la naturaleza como forma de resistencia? Sí, me siento parte de una genealogía de mujeres que han encontrado en la naturaleza un espacio de conocimiento y resistencia. Durante siglos, las plantas fueron lenguaje, medicina, refugio. Recuperar esa tradición —victoriana, gótica, botánica— es también una forma de reivindicar otros saberes, más intuitivos, más corporales, históricamente relegados.
En la novela aparece una herida heredada, especialmente en las mujeres. ¿Sanar implica necesariamente mirar hacia atrás y desenterrar lo que otras callaron? No olvidamos aquello que duele o ha dolido y no se ha curado. Sanar no es olvidar. Muchas veces implica desenterrar lo que otras callaron para poder romper la cadena. En la novela, la herida heredada atraviesa especialmente a las mujeres, porque han sido educadas para sostener en silencio y porque demasiadas veces se las ha callado. Mirar atrás duele, pero también libera. No para quedarse allí, sino para poder avanzar con conciencia y con la fuerza de saber que podemos decir ‘basta’ y que no vuelva a ocurrir.
Has definido el libro como una forma de healing fiction. ¿Crees que la literatura tiene todavía hoy un poder real de acompañamiento y reparación emocional? Creo profundamente en la literatura como espacio de cuidado. No cura en el sentido médico, pero sí ofrece algo muy valioso: compañía, palabras cuando no las tenemos, la certeza de no estar solos, un refugio. La healing fiction no da respuestas, pero crea un lugar seguro donde descansar un momento, donde ser nosotras mismas, un lugar desde donde mirar el mundo.
Si El jardín dormido fuera una semilla plantada en el lector, ¿qué te gustaría que brotara después de cerrar la última página? Me gustaría que, al cerrar el libro, el lector sintiera el deseo de escucharse un poco más. De mirar su propio jardín —interno o real— con menos exigencia y más curiosidad. Si brota una pregunta, una pausa, o incluso una pequeña reconciliación con la propia historia, la semilla habrá hecho su trabajo.