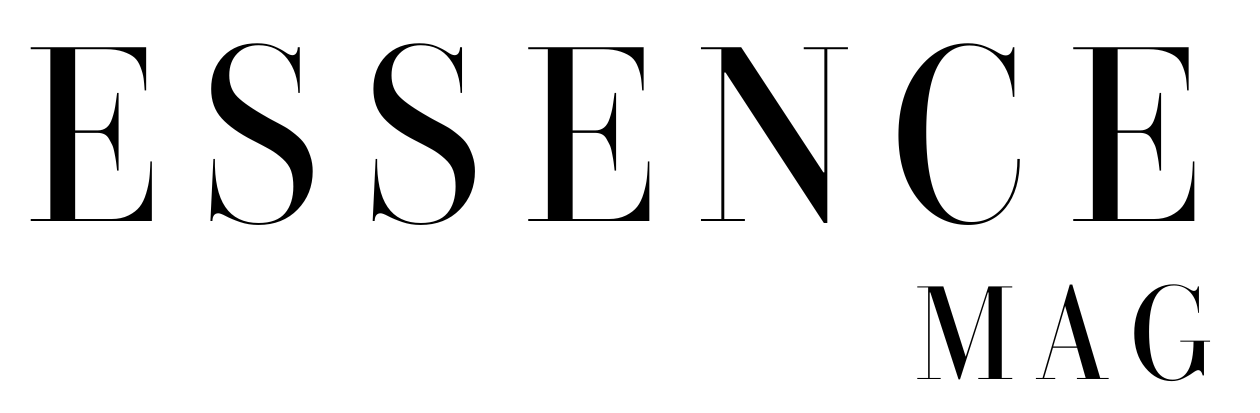Supe de Jacqueline de Ribes cuando acababa de cumplir dieciocho años. Alguien —esas personas que, sin saberlo, te educan para siempre— me dijo con una naturalidad casi solemne: “Es una de las mujeres más elegantes del mundo”. No hubo contexto ni explicación. Tampoco hacía falta. La frase quedó ahí, suspendida, como quedan las verdades que no necesitan defensa. Jacqueline de Ribes nació en París en 1929, en una familia donde el gusto era casi una obligación moral. Creció entre salones donde se aprendía antes a callar que a hablar, y donde el verdadero lujo consistía en no necesitar demostrar nada. Muy pronto entendió algo que muchas generaciones posteriores olvidarían: que la elegancia no es una suma de prendas, sino una forma de mirar.
Se casó joven con Édouard de Ribes y se convirtió en vizcondesa, título que llevó siempre con una mezcla de ironía y naturalidad. Nunca pareció interesada en ejercerlo, pero tampoco en esconderlo. Jacqueline pertenecía a ese tipo de mujeres que no disimulan lo que son porque no necesitan justificarse. Alta, afilada, con una belleza casi teatral, se movía por los salones de París, Nueva York y Venecia como si el mundo fuese, en el fondo, un escenario bien iluminado.
Los años cincuenta y sesenta la convirtieron en musa. Diseñadores como Yves Saint Laurent la adoraban porque entendía la ropa desde dentro: sabía llevarla, corregirla, completarla con una actitud. No vestía moda; la interpretaba. En una época donde la alta costura todavía exigía silencio, disciplina y cierta noción de jerarquía, Jacqueline de Ribes era el punto exacto entre la sofisticación y el desafío.
En los setenta y ochenta, cuando muchas mujeres de su entorno optaron por retirarse discretamente, ella hizo lo contrario: fundó su propia casa de moda. Diseñó vestidos espectaculares, dramáticos, pensados para mujeres que no tenían miedo de ocupar espacio. No fue un capricho tardío, sino una declaración de principios: si iba a vestirse, quería decidir también cómo debían vestirse las demás.
Fue habitual de las listas de las mujeres mejor vestidas del mundo, aunque eso siempre resultó una categoría menor para alguien como ella. Jacqueline de Ribes no era elegante porque acertara con un vestido, sino porque sabía cuándo hablar, cuándo retirarse y, sobre todo, cuándo no estar. Su elegancia era una forma de inteligencia.
Hace un año leí el libro que Dominique Bona escribió sobre ella. Más que una biografía, era una elegía anticipada: la historia de una mujer de otro tiempo que seguía viviendo en este mundo sin pedir disculpas por ello. Una oda al buen gusto entendido como educación sentimental, como resistencia frente a la vulgaridad, como una forma de dignidad.
Jacqueline de Ribes nunca fue moderna en el sentido banal de la palabra, pero siempre fue contemporánea. Supo envejecer sin convertirse en caricatura, algo que hoy parece casi heroico. No buscó la juventud, buscó la coherencia. Y eso, al final, es mucho más elegante.
Valentino Garavani la llamó una vez “la última reina de París”, y no había en esa frase ni nostalgia impostada ni halago vacío. Jacqueline de Ribes murió a los 96 años en Suiza, llevándose consigo algo más que una biografía ejemplar: una forma de entender el savoir-vivre como un arte total. Françoise Dumas, amiga suya desde finales de los sesenta y compañera en innumerables causas culturales —entre ellas la gala anual del Musée d’Orsay— lo resumió con precisión quirúrgica: con ella desaparece también un París proustiano, hecho de memoria, ritual y silencios bien educados. No era sólo elegancia; era una coreografía vital que hoy resulta casi incomprensible.
Fue musa y testigo privilegiado de su tiempo. Integrante de las célebres Swans de Truman Capote, inmortalizada por Richard Avedon, elevada a objeto de estudio por el Metropolitan Museum of Art en la exposición Jacqueline de Ribes: The Art of Style en 2015, su figura trascendió lo social para instalarse en lo cultural. Diseñadora, productora teatral y cinematográfica, filántropa comprometida con UNICEF y la Liga Contra el Cáncer, donó su legendario guardarropa al Palais Galliera, cerrando así el círculo de una vida entendida como legado. Su colección —Saint Laurent, Balmain, Dior, Grès, Valentino, Gaultier— no era un archivo de moda, sino un mapa de afinidades intelectuales. Le sobreviven sus hijos, Elisabeth y Jean, y su nieta Alix. A todos ellos, como al mundo que deja atrás, Jacqueline de Ribes les enseñó algo que no se aprende: que el estilo, cuando es verdadero, no muere nunca.
Bertie Espinosa