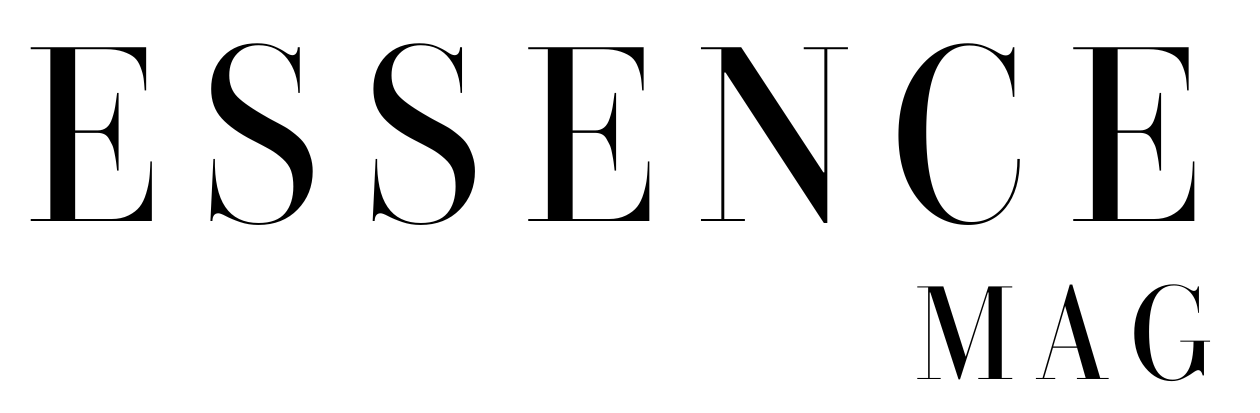Hoy se ha muerto Brigitte Bardot. Y no es una frase cualquiera: es una de esas oraciones que pesan más que el día en que se pronuncian. Se ha muerto una belleza como no se habían conocido, rubia como el oro antiguo, de ojos azules con vocación de mar, de facciones capaces de desordenar el pulso de medio mundo. Bardot no fue sólo hermosa; fue una conmoción. Un seísmo estético que apareció en una época en la que los mitos se fabricaban para durar toda la vida y sólo la muerte era capaz de clausurar su presente. En su caso, ni siquiera eso. Su leyenda —esa marca indeleble que dejó en las películas, en las portadas, en los susurros entre la gente que hablaba de ella como si fuese un hechizo— no se explica sólo por su belleza estratosférica. El mundo la vio como la encarnación de un remezón en los códigos: la promesa de una libertad que olía a salitre y deseo. Y Dios creó a la mujer no fue sólo un título cinematográfico: fue la declaración de un tiempo que renegaba de la sobriedad y se lanzaba al goce como quien lanza una moneda al pozo de los deseos.
Afloró cuando el cine aún podía fabricar diosas sin ironía, cuando la pantalla era altar y las actrices no pedían permiso para ser deseo. Su boca —esa boca— inauguró una forma de sensualidad que parecía casual y era devastadora. Esa ligera separación entre los dientes, donde cabía un mundo entero de ilusiones y desvelos, acabó convirtiéndose en un rasgo cultural, casi en una seña de identidad francesa. Años después, otra muchacha llamada Vanessa Paradis heredaría esa grieta mínima y magnética, pero esa ya es otra historia, otro tiempo, otra inocencia.
Bardot fue el cuerpo de una Francia que se atrevió a mirarse sin corsé. Suyos fueron los pechos que escandalizaron y liberaron, suya la manera de caminar como si el mundo fuese una playa interminable. No interpretaba: existía delante de la cámara con una naturalidad que desarmaba a directores y espectadores. Por eso alguien escribió de ella —con esa mezcla de lirismo y mala leche tan nuestra— que no actuaba, que simplemente estaba, y con eso le bastaba para cambiarlo todo.
Pero ningún mito verdadero es limpio. Brigitte Bardot también fue exceso, terquedad, un carácter áspero que con los años se volvió incómodo. Abandonó el cine joven, cuando todavía podía haber sido eternamente deseada, y se refugió en los animales, en una lucha animalista tan feroz que a veces rozó el ridículo, el desvarío, el gesto fuera de tiempo. Y aun así, hay algo profundamente coherente en esa obstinación: defender hasta el final aquello que se ama, incluso cuando ya no cae bien. Incluso cuando deja de ser elegante.
En ese combate tardío, Bardot también defendió una idea de Francia insumisa a las imposiciones externas, cerrada en sí misma, discutible y discutida. Fue ahí donde muchos dejaron de perdonarle. Pero los mitos no están para gustar, sino para incomodar. Para recordarnos que la belleza, cuando es auténtica, no suele venir acompañada de moderación ni de manual de instrucciones.
Y si hay una Brigitte Bardot que permanece intacta en la memoria, al menos en la mía, es la que canta Moi je joue con esa mezcla de ingenuidad y desafío, como si el mundo fuese un juego que sólo merece la pena cuando se juega descalza. Descalza, precisamente, como en aquella fotografía ya mítica en la que entra a un club privado de Saint-Tropez junto a Günter Grass. Un club que entonces podía ser poco más que una pizarra con una palabra escrita a tiza: privé. Eso era todo. Un lugar donde se reunía la flor y nata sin pretensiones, sin escenografía, lejos de la mascarada en la que hoy se ha convertido el lujo. Bardot fue también testigo —y protagonista— de las emociones desbordadas de Grass, capaz de lo sublime y lo excesivo: cuentan que tras una pelea, alquiló un helicóptero y cubrió el jardín de ella con una lluvia de rosas rojas. Ahora esa lluvia le cae de la tierra al cielo en forma de obituarios, mensajes en redes y demás fotografías de la belleza que fue y que perdurará para siempre.