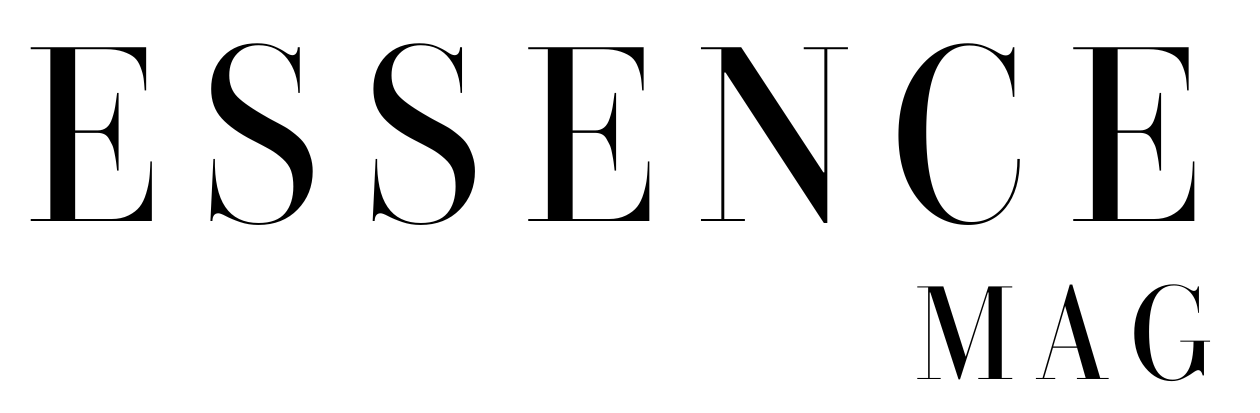Entrar en La Cabrera es como pedirle a Madrid que te preste un pasaporte para Buenos Aires durante dos horas y media. Te sientas, respiras, y de pronto la calle Velázquez se pliega como un acordeón, dejándote en mitad del barrio de Palermo, ese del ladrillo visto, las parrillas altivas y los domingos eternos. Hay restaurantes que alimentan; este, además, te nacionaliza por dentro.
La liturgia empieza pronto, casi solemne: empanadas que llegan a la mesa como viejas confidentes, calientes, fragantes, con ese repulgue que es escritura manual sobre la masa. Uno muerde y se queda escuchando la historia: la carne, la cebolla que conoce secretos, el comino colado de una abuela. No son un entrante, son un prólogo.
Después aparece el chorizo criollo, que en Argentina se sirve con el orgullo con el que aquí se presume de un buen cocido. Y uno entiende por qué: esa grasa honesta, ese mordisco tierno que te reconcilia con la vida adulta. Hay quien va a misa y quien va a por este chorizo; lo segundo tiene más conversación.
Pero la cosa seria —la ceremonia verdadera— llega cuando el camarero deja caer los nombres sobre la mesa: entraña, vacío de centro, ojo de bife, esas palabras que suenan a epopeya pampeana. Yo elegí dos cortes sublimes, y no lo digo por exagerar: casi se podía oír el carbón argentino susurrando debajo. Carne que se deja cortar sin resistencia, jugo que cae como un brindis y ese punto perfecto que solo se consigue cuando uno respeta el fuego como si fuera un dios doméstico.

En la sala, el aire está lleno de signos: las referencias futbolísticas, las fotos que parecen extraídas de una novela de Soriano, algún objeto antiguo que podría haber pertenecido a un tío abuelo marinero. Todo habla en argentino, pero con ese acento madrileño que sabe adaptarse. Madrid tiene la habilidad de adoptar nacionalidades ajenas sin perder la suya.
Y mientras comes, piensas en Gastón Riveira, en su Palermo original, en cómo convirtió el asado en una experiencia completa que hoy colecciona premios internacionales. Piensas también en esa bodega con setenta referencias, que es casi un atlas sentimental entre La Pampa, Mendoza, Galicia y un par de guiños chilenos. Y en los cócteles, claro, porque aquí hasta el mate se vuelve sofisticado y termina en un Tererétonic que sabe a verano prolongado.
Acabas —porque uno siempre acaba— con la pausa dulce: flan, panqueque, dulce de leche que sí, engorda, pero también redime. La verdadera madurez es saber cuándo vale la pena pecar.
Salgo a Velázquez con una sonrisa bovina y un pensamiento: La Cabrera es el tipo de lugar que te recuerda que comer bien es un acto de amor propio. Amor propio y un poquito de nostalgia prestada del otro lado del Atlántico.
La Cabrera Madrid
Dirección: C/ Velázquez, 61
Teléfono: 671 28 08 78
Horario: De lunes a sábado de 12:00 a 23:30h y domingos de 12:00 a 17:00h
Precio medio: 65 €