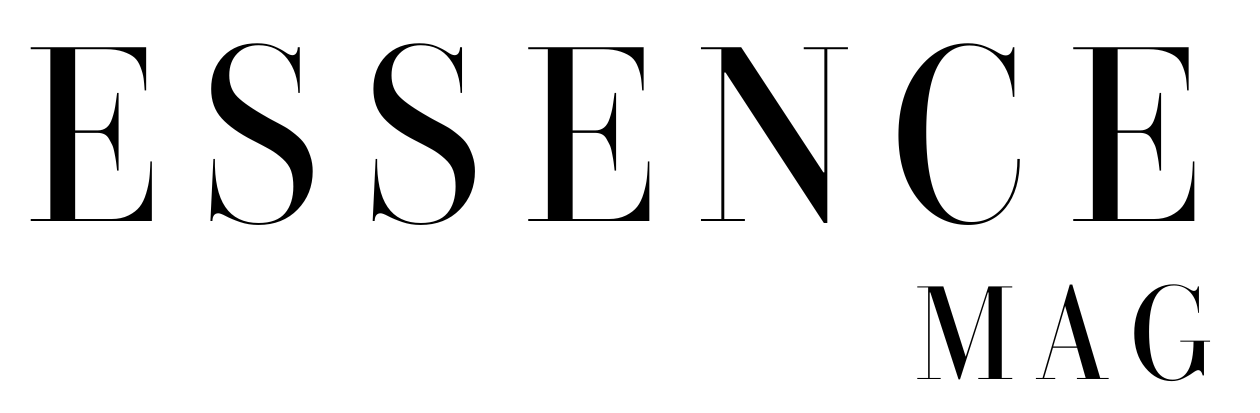El norte de Madrid tiene sus rituales discretos, sus templos de mantel blanco donde la prisa se queda en la puerta y el reloj se vuelve marinero. El Espigón, en el lado izquierdo de la Castellana, pertenece a esa estirpe. Es el restaurante de la familia Cascajo Moro, una casa de las de verdad, de esas donde la cocina es herencia y oficio, y el mar parece respirarse en cada plato. Cuentan que su primera singladura fue en Sevilla, hace ya casi tres décadas, y que desde entonces navegan entre lonjas andaluzas y comedores capitalinos con la misma brújula: el respeto absoluto al producto.
El Espigón madrileño tiene alma de barco varado. Todo en él remite a esa estética marítima que no es impostura, sino memoria: paredes de madera noble, dorados de timón, una barra que parece cubierta de proa y un rumor de conversación que suena a puerto. Uno se sienta allí y tiene la sensación de que, al salir, en cualquier momento verá el mar, con las gaviotas revoloteando entre los pinos del paseo y los pájaros cruzando el cielo tibio del otoño.
La zona de las marisquerías de los 80 —esa franja castiza donde los consultores, abogados y economistas del big four se mezclaban con los periodistas y los viejos clientes fieles— mantiene aún algo de aquel esplendor: el ritual de la buena mesa entendida como continuidad de la amistad y de la palabra. Y El Espigón es, sin duda, su heredero más digno.
Comí allí hace unos días con mi querida Ana Sastre y otros compañeros del oficio. Fue una de esas comidas que se alargan sin culpa, porque lo que sucede alrededor de una buena mesa también cuenta. Carlos Cascajo, al mando con su mandil impecable y sonrisa serena, oficia el servicio como quien cuida una travesía. Todo ocurre sin estridencias, con la naturalidad de quien lleva años haciendo las cosas bien.
En la mesa, el ritual empezó como debe: con una fritura perfecta, esa prueba del algodón que delata el alma de una cocina andaluza. Los salmonetes de Motril, las puntillitas de Isla Cristina y los boquerones victorianos llegaron dorados, ligeros, casi levitando sobre el plato. Después, el desfile de mariscos: gambas blancas de Huelva, cañaíllas y langostinos de Trasmallo, todos con ese sabor inconfundible que solo tiene el mar cuando no se le toca más de la cuenta. En los platos principales, los pescados del día, recién llegados de lonja, y los arroces que perfuman el aire con esa promesa tan sureña de felicidad sencilla.
Mientras tanto, al fondo del salón, un señor comía solo, con la chaqueta en los hombros y el periódico abierto por las páginas de ABC. Masticaba despacio, con la mirada tranquila de quien ha hecho de la rutina una forma de bienestar. Aquella escena me pareció tan otoñal, tan madrileña, que pensé: el otoño propicia estos pequeños milagros de civilización.
El restaurante, con sus distintos espacios —barra, salones, reservados—, tiene esa versatilidad de los clásicos: lo mismo vale para un aperitivo improvisado que para una comida de trabajo o una celebración familiar. Siempre con ese aire de discreción elegante que caracteriza a los lugares donde el protagonismo es del producto y no del postureo.

Ana y Carlos, los fundadores, han sabido mantener viva la esencia: una cocina honesta, de calidad, sin artificios, que se sostiene en la nobleza del producto y en la fidelidad de sus clientes. Su hijo, Carlos hijo, ha aportado un impulso joven y moderno, sin alterar la raíz. Juntos han construido un modelo de éxito que huye de la moda para instalarse en la verdad.
Al llegar el postre —esos dulces caseros que saben a sobremesa lenta y a confidencia—, el reloj se había olvidado de nosotros. Afuera, la tarde se teñía de ese gris dorado que anuncia el frío. Dentro, el murmullo de las copas y el olor a mar mantenían encendida la sensación de pertenecer, por unas horas, a un lugar con alma.
Porque El Espigón no es solo un restaurante: es una prolongación de la buena mesa, una promesa cumplida del sur en Madrid. Y uno sale de allí con el corazón templado, convencido de que sí, de que todavía existen sitios donde comer sigue siendo una forma de estar en paz con la vida.
Bertie Espinosa