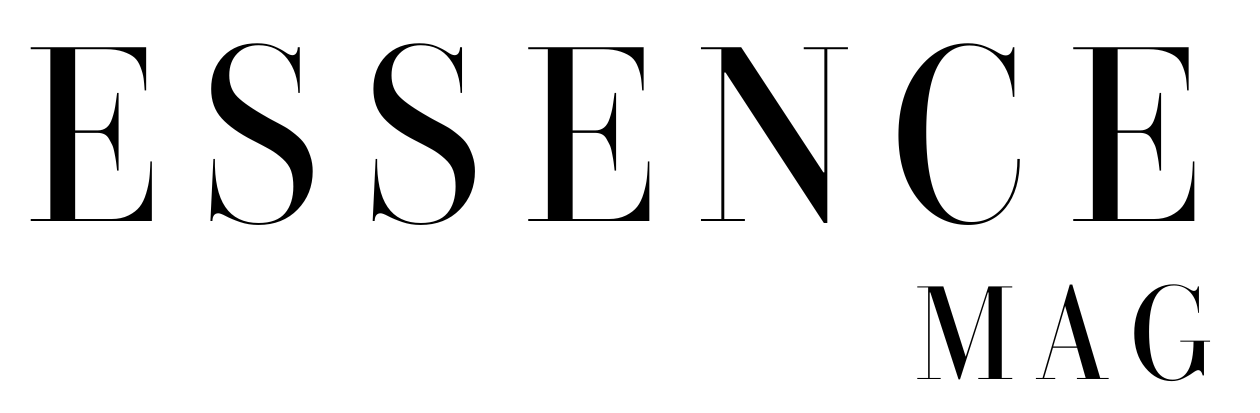Hay mañanas en las que uno no busca nada, y acaba encontrando algo que se queda para siempre. Eso me pasó el día que viví esta experiencia. Ya sabemos que los periodistas vivimos al límite (en todos los sentidos). pero eso es otra historia.
Era un octubre claro, de esos en que Madrid se pone de acuerdo consigo misma: ni frío, ni calor, solo esa luz que cae oblicua y dora las fachadas. Caminé sin prisa hacia Parking Pizza, como quien va a reencontrarse con una melodía olvidada. No había planes. Solo hambre, curiosidad, y ese deseo de otoño que empieza por el estómago.
Dentro, el aire olía a harina, a madera y a conversación. En las mesas se oían risas de amigos, cucharas chocando, copas con vino blanco, alguna chaqueta de pana colgando de la silla. Y entonces, la trajeron. Esa pizza.
Una pizza que no venía a contar una historia sino a provocarla. Llevaba ternera ahumada, patata, queso y yema. Tres nombres detrás —Parking Pizza, Petramora y Rooftop Smokehouse— pero una sola intención: la del fuego, la del tiempo, la del producto tratado con respeto.
El primer bocado fue como abrir una ventana a la Dehesa de la Guadaña, donde pastan las vacas de Petramora. Había campo, pero también ciudad. Había humo, pero de ese que acaricia y no invade. El ahumado de Rooftop, con su madera natural y su paciencia antigua, dejaba una huella leve, elegante, casi emocional. Y sobre todo estaba la masa. Esa masa que no tiene prisa, que espera, que se deja fermentar hasta alcanzar el punto exacto entre resistencia y ternura.
La yema, apenas rota, se fundía con el pecorino rallado y con un aceite cítrico que tenía algo de domingo luminoso. En la boca, el conjunto era redondo, profundo, limpio. Parecía imposible que tanta sencillez pudiera resultar tan precisa. Pero ahí está la clave: lo sencillo, cuando está bien hecho, deja de ser sencillo.Afuera, la gente seguía pasando, ignorante del milagro que ocurría dentro. A veces pienso que una buena pizza —como una buena canción o una conversación honesta— tiene el poder de detener el tiempo unos segundos. Lo justo para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos.
Esa mañana de octubre, entre el humo de leña y el olor a harina tostada, comprendí que el otoño no empieza cuando lo dice el calendario, sino cuando algo nos despierta el apetito de volver a lo esencial.
Esa pizza lo hizo. ¡Y vaya que si lo hizo! Y desde entonces, cada vez que pienso en el norte, en la madera, en el fuego o en el pan, me vuelve aquella sensación de estar justo donde debía estar: sentado frente a una mesa de mármol, con una copa a medio beber, un trozo de pizza en la mano, y la certeza de que hay días que saben a verdad.
Fui al Parking Pizza de Monte Esquinza, ese refugio donde los consultores de traje oscuro almuerzan con la prisa exacta del reloj de arena, pero con el placer lento de la buena mesa. Allí, entre portátiles cerrados y chaquetas sobre el respaldo, se come con un respeto casi religioso. El horno de leña manda, la masa reposa, y el aroma del humo hace olvidar por un rato los balances y los informes. Todo tiene algo de liturgia sencilla: el fuego, la harina, la conversación que se apaga cuando llega la pizza. Es como salir un momento de la oficina para ir a comer a casa de la abuela, donde el tiempo se mide en cucharadas y el alma se recompone sin pedir permiso. Uno sale distinto: más humano, más en paz, como si aquel horno fuera también un corazón encendido al que uno vuelve, sin saber del todo por qué.
Hoy es lunes, por cierto. ¿Qué mejor que combatirlo en este noviembre gris que poniéndose al calor del horno de leña?