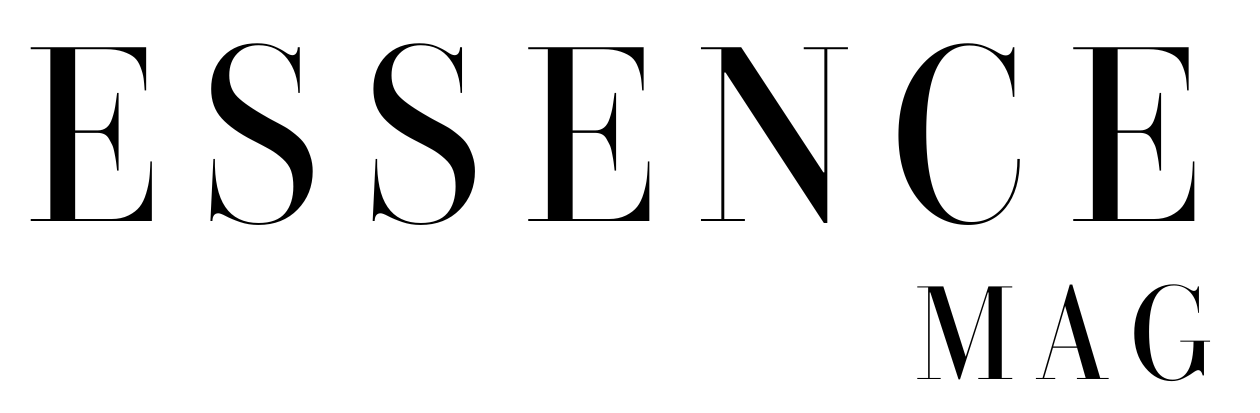Por Marc Doménech
Un aire de melancolía convertía la mañana madrileña en un vaivén de luces: de nublada a soleada, de soleada a nublada… Llegar a Las Ventas era una auténtica odisea. Caras y más caras, todas con una mezcla de nostalgia y expectación; sonrisas lánguidas que esperaban ver aquello que apenas recordaban, que añoraban o que no habían visto, pero de lo que tan bien habían oído hablar.
Marcaban las doce y echaba a temblar Las Ventas del Espíritu Santo. El día solo se podría describir en emociones.
Un rugir de aplausos llenó el coso, interrumpido con más aplausos para los siete diestros que enmarcaban la mañana (bueno, ocho… algunos pensábamos que ni siquiera Antoñete se había querido perder la mañana). Paseíllo de leyenda, ¡menuda estampa!, con sabor a toreo macerado. Cómo explicar que habían allí reunidas veinticuatro mil almas con el corazón al descubierto, deseando ser alimentadas, queriendo reencontrar los mejores momentos de los Maestros que reaparecían. Aunque nunca se fueron, siempre estuvieron.
Yo no recuerdo un éxtasis igual. Ni con los trincherazos de Curro Vázquez ni con la distancia y el tiempo de César Rincón. Me permitirán la confianza de confesar que es todo un reto escribir sobre lo que va a perdurar para siempre. Supongo que en días como este es cuando se escribe la historia.
Lo consiguieron. Nuestras almas se nutrieron de años de liturgia, y mi mente logró recordar aquello que nunca había visto, pero que mi abuelo -ese por el que siempre nos llega el amor y la pasión por algo- sí. Me enseñaron que se podía soñar con cada pase templado de Curro, con la rotundidad de César, con la novedad de Olga Casado. ¡Qué mañana tan bonita! Pureza, Toreo y esencia añeja. Una Puerta Grande para enmarcarla.
Dicen que ahora se torea mejor que nunca. Ya… déjenme dudarlo. Después de vivir la mañana del 12 de octubre de 2025 en Las Ventas, uno solo puede desear que vuelvan esas maneras tan toreras que, en cierto modo, Morante ha reunido y sobredimensionado.
Un respiro fue suficiente para querer regresar al granito venteño. Y cuando creíamos que nada podía superar lo de la mañana, llegó la tarde. Con el ánimo desolado, conscientes de que la belleza vivida era efímera -quizá por eso sea tan bella-, expuestos durante toda la mañana al mundo, aún quedaba museo por recorrer, maravillas por admirar.
El paseíllo de la tarde culminó con otras veinticuatro mil personas en pie, vitoreando el himno de España. Morante, Robleño -torero de Madrid- y el joven Sergio Rodríguez reunían de nuevo la confianza en el buen hacer que los Maestros habían devuelto apenas cuatro horas antes.
Fernando Robleño, en su despedida, poco pudo hacer con su primero. En su segundo, mandando, se llevó un trofeo merecido. Tras una vuelta al ruedo que nadie quería ver terminar, se cortó la coleta junto con sus dos hijos. Día de pañuelos, para pedir orejas y secar lágrimas.
Morante, tras cortar dos orejas a su segundo toro, dio la vuelta al ruedo y, en el mismo medio del mundo, qué digo mundo, ¡del universo!, se “quitó” la coleta. Entonces, el mundo cayó sobre su propio eje. La incredulidad se rebosó en la arena. El público, atónito, susurrando un “Morante, no te vayas, por favor”, no conseguía pagar el préstamo de conmociones.
Robleño, a hombros por el patio de cuadrillas; Morante, por la Puerta Grande. Y el joven Sergio, aunque poco pudo lucirse, no pudo elegir mejor día para confirmar su alternativa.
Ni siquiera la nota amarga de esta nueva, joven y mala afición, de la que se viene presumiendo, pudo empañar el día. Una turba de “hooligans” aturdía al genio de La Puebla, que se le podía ver con la mirada perdida, vacía, sin ver. Una idolatría artificial y sin alma rodeaba al que acababa de vaciarse de la manera más pura y sincera, destrozando todo a su paso, incluso su traje heroico. Esa mirada nos acabó por romper.
El toreo es el rito profano más bello y singular que existe en el mundo. El 12 de octubre de 2025 fue el Día de la Fiesta Nacional, sí ¿y? Madrid fue la capital mundial por el toro. No hubo en todo el planeta acontecimiento comparable: ni en China, ni en Estado Unidos, ni en Viena. No somos muchos los que pudimos vivirlo, pero será un honor -y un deber- recordarlo por siempre.
Portada de Alfredo Arévalo, cedida por Plaza 1.