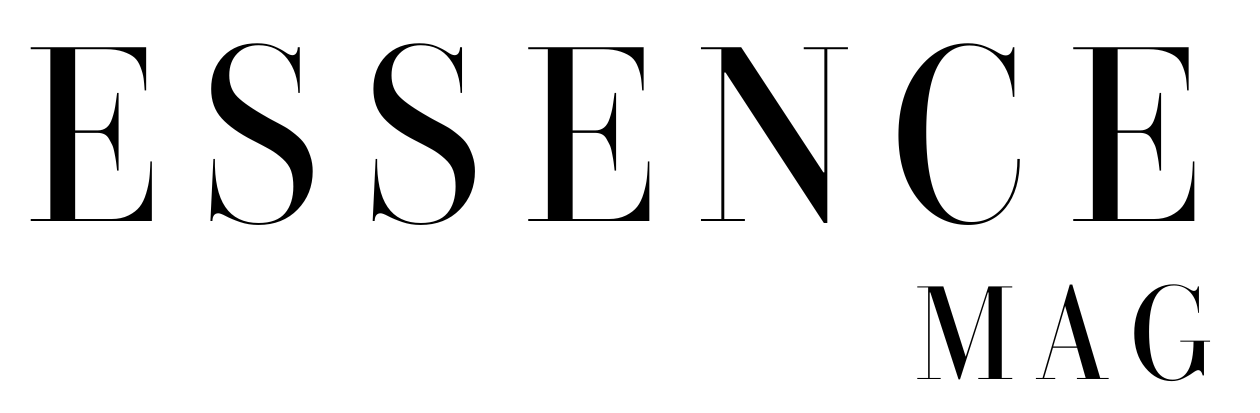Por Pepe Serrano Bernabé
Todos en más de una ocasión nos hemos topado con algún individuo engullendo cualquier tipo de lectura durante su trayecto en el Metro. A lo que un transeúnte ordinario y apresurado pensaría, con cierta suspicacia, «quiere aparentar ser interesante», acompañado de una lúcida idea, como puede ser «voy a abrir Instagram». Nada reprochable sobre todo si quieres seguir formando parte de ese poco selecto elenco de individuos que cuando ha de adornar su salón marcha a comprar libros en Zara Home puesto que no sabe quién es Saramago.
Recientemente, mientras navegaba por el infinito mundo de X (Twitter, de toda la vida), observé que se había generado cierta controversia alrededor de unas declaraciones de la influencer
María Pombo. Algo sabía de ella —no la sigo— pero esta sociedad digital nos obliga a conocer a personas que, en rigor, nos resultan irrelevantes. Sus palabras, en esencia, venían a sostener que «no
pasa nada si no te gusta leer». Y, en efecto, no le falta razón.
Existe algo de insufrible en todo fanatismo, sea cual fuere su objeto: quienes lo profesan tienden a erigir su pasión como el eje cardinal de la existencia. Esto no es menos en el mundo literario. Es evidente que no todos disponen de idéntica capacidad de atención; alguien puede ser un lector ávido y, sin embargo, desenvolverse fatalmente en el deporte o carecer de dotes comunicativas.
Cada uno tiene sus virtudes. No son ni más, ni menos válidas que otras. Lo que sí que hay que hacer es fomentar éstas. De nada sirve obligar a Rafa Nadal a leer La Odisea, si le vas a quitar la raqueta.
Fomentar la lectura es, sin duda, imprescindible. Pero no lo es menos promover la práctica deportiva, la nutrición, la solidaridad y tantas otras facetas que los más devotos intransigentes de lo libros parecen olvidar. No deberíamos condenar a una parte de la población a realizar una actividad que, además de ejecutarla con desgana, los apartaría de su auténtica vocación de servicio a la sociedad.