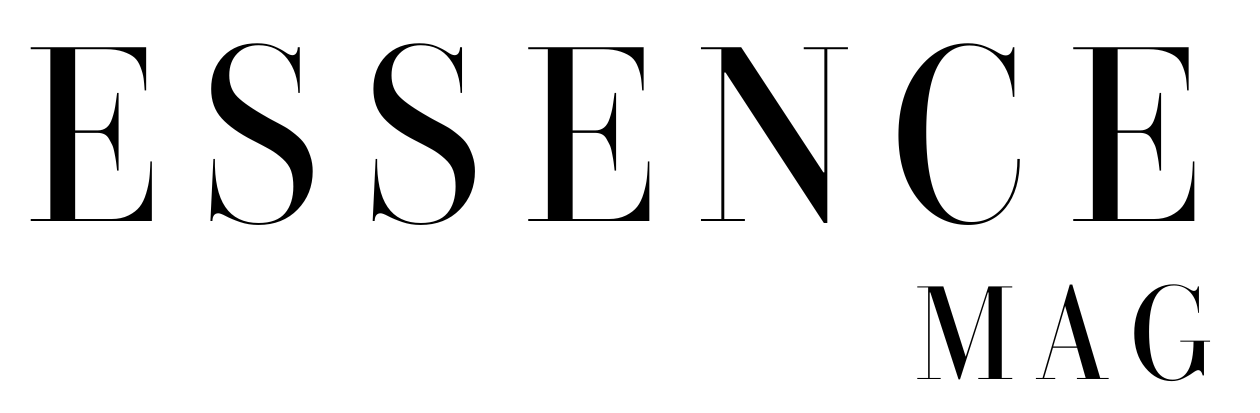Hay noches en las que Madrid se pone su mantón de manila y te invita a cenar. En pleno Barrio de las Letras, donde las piedras todavía guardan la voz de Quevedo y el aliento de los bohemios, me refugié en un lugar nuevo que parece llevar abierto desde siempre: Perro Paco. Ya el nombre suena a tertulia de café, a corrillo de amigos, a esa historia madrileña que se repite con un guiño en cada esquina. Es un sitio a pie de calle pero de esos que luego te recibe con una puerta en la que se esconde un mundo fascinante de ladrillo visto y madera roja. De fuegos de siempre y humor actual. Un poco clandestino pero sin ocultar nada.
El local recibe al comensal con un mural de Sfhir, un grafiti que es más declaración de intenciones que adorno. Ahí está la ciudad: insolente, popular, orgullosa de su mezcla. Se cruza la puerta y uno deja atrás el bullicio de Santa Ana, las terrazas y los turistas, para sentarse a la mesa de un Madrid verdadero, ese que se come sin prisas, con cuchara, con pan, con conversación.
Me recibió Sara, camarera de sonrisa castiza y verbo chispeante, como si llevara el barrio tatuado en la voz. Sirve con la gracia de una cupletista y la eficacia de una madre de Lavapiés. Te recomienda lo que hay sin solemnidad, como quien habla de vecinos. Y allí, entre plato y plato, descubrí que la cocina madrileña todavía tiene arrestos para emocionarnos.
La velada fue un homenaje al recetario eterno. Callos a la madrileña, espesos, calientes, con esa contundencia que abriga más que un abrigo de paño. Oreja smash, crujiente, irreverente, que uno muerde como quien besa una travesura. Las carnes, tiernas, rotundas, cocinadas con respeto al producto y sin imposturas. Y el fuera de carta, lo inesperado, ese plato que se cuela en la mesa porque el mercado manda y la despensa de Madrid no se discute.

No es cocina de laboratorio, ni circo de humo y nitrógeno. Aquí no se pretende inventar nada, sino recordarnos lo que somos. La tradición se sirve con un barniz contemporáneo, sí, pero sin olvidar que el sabor es lo que manda. Lo castizo evolucionado, dicen. Yo diría simplemente comer bien, que es una de las artes mayores de esta ciudad.
Entre bocado y copa, el restaurante fue desplegando su doble vida. Porque bajo tierra, escondido tras un gesto de complicidad, se abre un espacio secreto, casi clandestino, donde caben la música, el teatro, la palabra, el vino. Una prolongación natural del espíritu de Paco, el perro decimonónico que paseaba tertulias y cafés, y que hoy resucita entre estas paredes.
La cena terminó tarde, como terminan siempre las buenas cenas: con sobremesa larga, con risas, con la sensación de haber estado en un sitio donde importan tanto los fogones como el humor. Perro Paco no es un restaurante, es un rincón para el descanso del ruido y el encuentro con lo nuestro.

En tiempos de artificios y de cocinas que se disfrazan de laboratorio, hay que agradecer que existan lugares donde lo castizo se celebra sin complejos, donde una camarera como Sara te devuelve la fe en la naturalidad, y donde uno sale con el estómago satisfecho y el corazón agradecido.
Si de descansar del mundo se trata, yo ya sé dónde. Y me atrevo a decir que también lo sabría aquel cronista que buscaba siempre la trastienda de Madrid para encontrar verdad y consuelo.