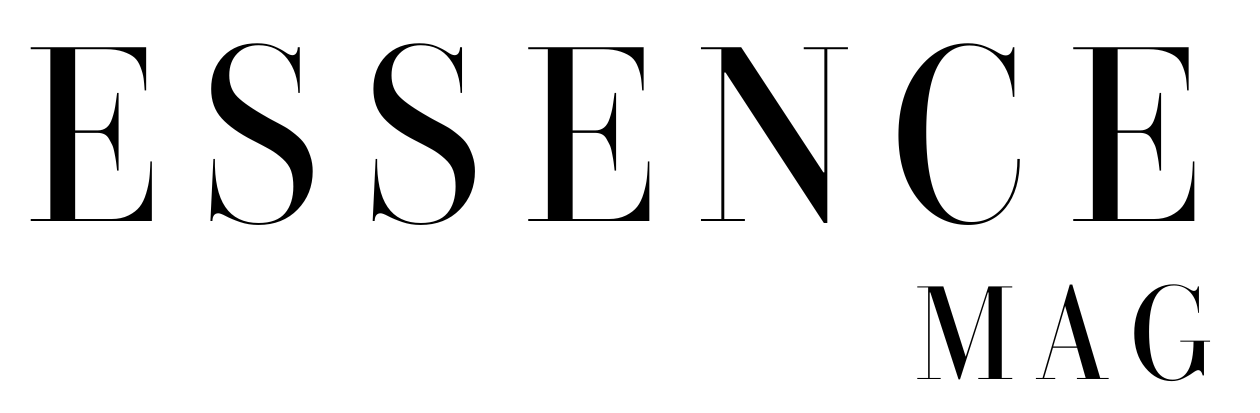Nos hemos habituado, acaso de manera perniciosa, a asociar de forma inmediata la imagen de un hombre vestido con traje en la vía pública con la de un empresario, un abogado o, incluso —aunque cada vez con menor frecuencia— un político. Y que no se me malinterprete: no sostengo que estas profesiones deban renunciar a la formalidad en su atuendo. Lo preocupante es que hayamos interiorizado la idea de que la corrección en la vestimenta se halla indisolublemente ligada al ejercicio de oficios que demandan cierta severidad en la vestimenta.
Durante estos días estivales —que, por desgracia, cada vez quedan menos— las calles se pueblan de multitudes que buscan la diversión, cada cual a su modo: cenando en familia, asistiendo a la verbena del pueblo, compartiendo momentos en un chiringuito con amigos o viajando. Y, pese a la diversidad de estas formas de ocio, todas ellas comparten un denominador común —además del calor inevitable del estío—: la extendida convicción de que la indumentaria carece de importancia.
Basta una breve incursión en los archivos fotográficos de internet para evocar tiempos de antaño en los que incluso para reunirse informalmente se procuraba cierta compostura en el vestir. No pretendo, claro está, que los paseos marítimos de la Costa Blanca se vean súbitamente colmados de caballeros trajeados y con corbata —estamos en verano, y una mayor laxitud resulta comprensible—. Lo que, sin embargo, sí resulta cuestionable es que alguien, apelando a la «comodidad», se presente a un vuelo de apenas dos horas y media enfundando un chándal, como si el trayecto hubiera de correrse en pista olímpica en lugar de efectuarse, plácidamente, sobre un asiento más o menos mullido propiedad de Ryanair.
Lo cierto es que hemos perdido el respeto al mundo que nos rodea; pero lo verdaderamente trágico es que nos lo hemos perdido a nosotros mismos. Nos hemos resignado a ser una turba desaliñada, convencida de que la dignidad estorba cuando aprieta el calor.
Podría pensarse que es en invierno cuando resulta más apremiante observar la corrección, ya sea en un examen universitario, en el ejercicio profesional o al asistir a la misa de los domingos. Sin embargo, es en verano cuando se revela con mayor claridad que el respeto debido no se circunscribe al espacio ni a la circunstancia, sino que constituye, ante todo, un acto de dignidad personal. Infunde mayor consideración aquel que, en un chiringuito, viste con esmero una camisa de lino, que aquel otro que luce una camiseta de fútbol con el nombre del último fichaje del Real Madrid. Es de rigor.
Sólo cuando comprendamos que respetar las exigencias de cada ocasión —y, en última instancia, nuestra propia presencia— constituye un signo de civilización y no solo disfrazarse para el resto, podremos avanzar, en común, hacia el camino correcto.
José Manuel Serrano Bernabé